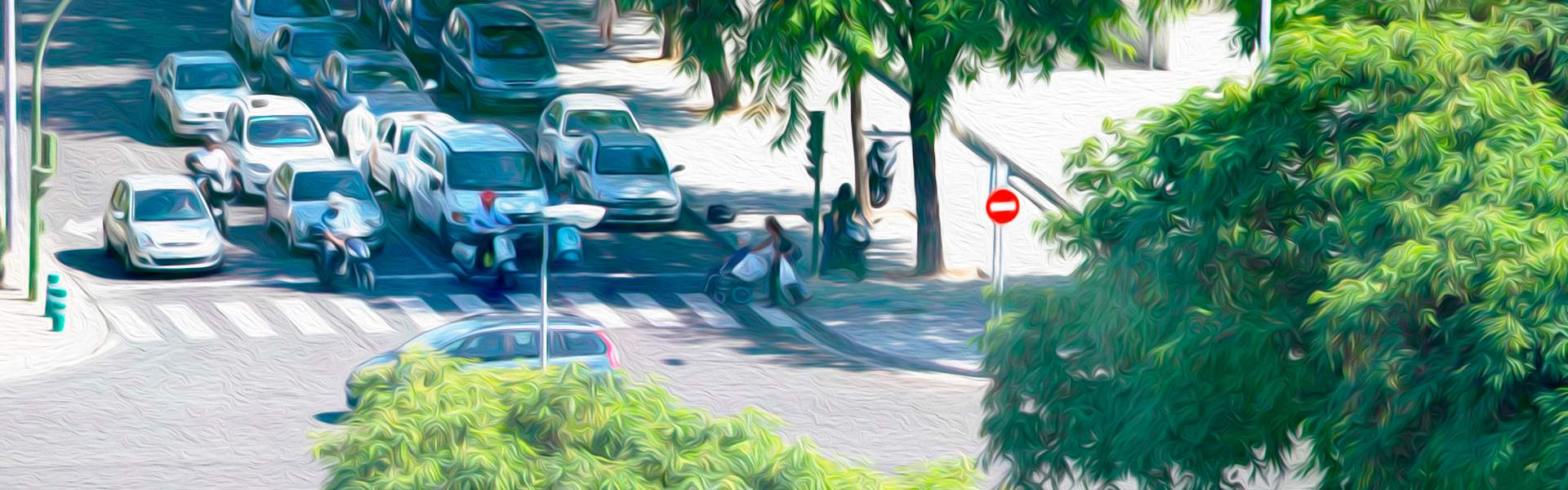Dulce, el puente de una estirpe.
Está pensando que, al llegar a casa, le gustaría no tener nada que hacer. Sentarse arriba en el sofá de su cuarto, encender a escondidas un pitillo, las ventanas abiertas y las persianas de tirilla verde bajadas por fuera del barandal del balcón, con este calor que la tiene sofocada, quitarse la botas y pasar un buen rato hasta la hora de la comida sin hacer nada.
Solo estar allí recostada imaginándose cómo afuera, la tarde, instante a instante, empieza a ganarle el pulso de luz amarilla a esa mañana de finales de primavera en Sevilla, para írsela hurtando en ocres.
Hojear alguno de los libros que tiene a medias sobre la mesa de camilla, y acabar resbalando lentamente por el respaldo del sofá hasta quedar tumbada de costado, con las manos entre los cálidos muslos, como hacía de más joven en las siestas de la casa de Sanlúcar, acurrucándose entre los enormes cojines indios, y dormitar perdida, mezclando girones de sueños con los rumores cotidianos de la calle Alfonso XII, hasta que Fermina la llamase desde abajo para comer: “Señorita Dulceee, a la mesaaa”. Pero qué va, ni lo sueña. Dentro de poco cambiará el semáforo, y continuará empujando por el paso de peatones la silla de ruedas de su resuegra, de vuelta a casa.
— Álvaro, empuja que ya está verde. ¡Vamos hombre, que esto no anda solo cariño! —espabila Dulce a su hijo que camina a su lado tras la silla de su bisabuela, tan parecido que es a su padre cuando era más joven, aunque él ha salido más alto, más esbelto, con el pelo rubio así, revuelto y abundante, en el que los rayos de sol de media mañana, pelean destellos dorados con las nerviosas sombras de las hojas de los árboles—. Venga Álvaro, hijo.
— Se pondrá encarnado otra vez, mientras ustedes se ponen de acuerdo, y yo aquí esperando, digo. No se apuren, no se apuren, total yo me quedaré aquí sola entre los coches, sin poder moverme —chincha la vieja desde su silla.
— No, que sí, que ya vamos, es que pesa lo suyo la silla con todas las bolsas, Águeda —le responde Dulce intentando inútilmente la amabilidad.
— Si le parece a la señora cogemos un taxi para ir a hacer la compra, total lo pagaré yo también, con tal de no hacer nada… —amarga la mujer inválida, la cabeza altiva, desafiante desde su trono de inútil, según ella se dice, el pelo recogido y blanco, amarilleando como azahar ajado—. Apúrate Dulce, que la pescadilla no sabe de semáforos, y tienes que prepararla nada más llegar. Empuja, que esto no se mueve solo, como dices tú, para una vez que tienes razón, digo.
Claro que no. Claro que no se mueve sola, pero porque no quiere usted, dios mío, qué mujer. Una silla eléctrica con mando, que costó un imperio y que ella no quiere poner en marcha para ahorrar, que seguro que la engañaba aquél chico de la ortopedia cuando vino a casa con los catálogos para venderle una, que anda que cómo me miraba, con esa mirada que parecía un río de mar, mientras le hablaba a Águeda y le señalaba las fotos de las sillas sin perderme la cara. La mejor que haya, pero que no sea cara ni mucho menos, le decía Águeda al joven de los ojos claros. Al final, le colocó la más cara, la suiza, con respaldo reclinable y bocina y todo. Un Hispano Suiza, le decía él con su sonrisa afilada y risueña, mientras me encaraba a mí, no sabía nada él… La cara de Águeda se estiró de repente, cuando escuchó de la boca de aquel jovencito, aquella marca antigua de coches, de modo que supe que en ese momento, se había decidido a comprarla, la suiza, la más cara, qué listo ese chiquillo de la ortopedia de los ojos como mares, que cómo sabría él lo del Hispano Suiza del marido de Águeda, que tanto le gustaba a ella.
Si es cuesta arriba, la tiene que poner en marcha, casi molesta, y no hay que empujar la silla; si no, la apaga y a empujar para no gastar, dice Águeda. ¡Pero si va con batería!
—Digo, así que la batería se carga sola —me dice siempre que se lo recuerdo— y la electricidad para cargarla, te la regala la Sevillana a ti, verdad, por tu cara bonita. —Y luego todas las noches, que no se me olvide recargar, que no me quiero acordar de aquella mañana la silla sin batería, yo toda la noche vomitando y con fiebre y, claro, no me acordé de poner la silla a recargar, que cómo se puso al día siguiente sin su silla Águeda, dios mío qué mujer.
Vuelven los tres, Dulce, su hijo Álvaro y Águeda, la abuela de su marido, de hacer la compra en un mercado de abastos que hay algo alejado de la casa, donde en uno de los puestos, La Tacita de Plata según puede leerse en un antiguo letrero luminoso en el que parpadea un fluorescente, venden pescado fresco traído de Cádiz, la única cosa de la vida por la que Águeda, la viuda de Víctor del Toro, muestra algo parecido al interés, a la apetencia.
Mientras se acercan y pasan de largo en su lento caminar, ese grupo podría recordarle a quien se demorase unos minutos en observarles (sentado quizá en uno de los bancos públicos del bulevar por el que van de vuelta a casa) a una pequeña goleta desvencijada que gobierna, podría intuirse, aquella mujer morena que empuja trabajosamente la silla, joven aún, de una belleza en el semblante de esas que empiezan a desvelarse con creciente intensidad, según se demora la observación y se van hilando, unos con otros, los distintos rasgos que la conforman: la profundidad y amplitud de los ojos, con la viveza de sus movimientos al mirar; sus lisos párpados cuyos bordes, como una herida abierta a la luz, se unen mucho más allá del final del globo ocular, en un abultado lacrimal, una pequeña perla rosácea, húmeda siempre, recordando a quien quisiera ensimismarse en ellos, que son fuente del agua limpia y cristalina que las alegrías y las tristezas suelen alumbrar; el color del iris, en contraste de avenencia con el pelo negro de azabache; el femenino volumen de sus generosos pómulos, en armonía con el grosor de los labios, abultados aunque no excesivos, y una singular hendidura, como un bajorrelieve, que se perfila por encima de la mitad del labio superior, hasta unirse adelgazada con la nariz, como si el dedo de alguna deidad sensual hubiese dejado allí, la huella de su yema de alfar amante; el centro de gravedad del óvalo de su cara sin maquillar, que es su pequeña nariz, frágil y oculto eje de simetría, que equilibra y tranquiliza el semblante; las orejas menudas, con un complicado laberinto de curvas que los finos pliegues interiores del cartílago construyen, y que pueden verse, al abrirse en guedejas las ondas de su oscura melena; la barbilla, redondeada lo justo para recibir proporcionadamente, la carne tersa y algo abultada de las mejillas, dispuestas en su suave consistencia, para las caricias, los besos y los susurros; y al final, la elasticidad con que se preña la cadencia de su paso, distribuyendo con cada andar el peso, sin brusquedad, describiendo con sus caderas al caminar, en el espacio de aquel bulevar, una curva sinuosa y natural que atrae la mirada, pues las curvas son al fin, pensaría el observador, la forma natural de la creación en la naturaleza, y las rectas, por contra, el engendro creado en sus pesadillas por los hombres.
.
del libro «Temprano levantó la muerte el vuelo» de Alvaro Fossi.