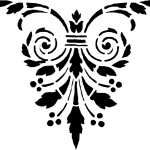El final de una estirpe.
Extemporáneo librepensador (esa categoría de personas extinta en la segunda mitad del siglo veinte), también poeta y agricultor, coleccionista empedernido de libros antiguos y de coches, entre los que estaba su mayor tesoro, un Hispano Suiza modelo J12, en Víctor del Toro Lucientes convergían, por extinción sucesiva de sus congéneres, varias líneas hereditarias de modo que a la edad de diecinueve años, pasó a ser un joven que, aunque sin familia directa alguna, había entrado a ser una de las mayores fortunas agropecuarias de la Sevilla de principios de los cuarenta del siglo veinte…
El hijo único de Olga y Alfonso cuyo nombre sin saber bien por qué, Dulce no conseguía recordar casi nunca, casó con una joven valenciana quien, pocos días después del pronunciamiento militar del general Primo de Rivera, dio a luz a su primer hijo, al que bautizaron con el nombre de Alfonso, como el abuelo. Dos años después, también en septiembre, cuando el mismo general ordenó el desembarco de Alhucemas, nació el segundo hijo de ambos, Víctor del Toro Lucientes. Alfonso, su hermano primogénito, murió a los nueve años con el nacimiento de la segunda República, de una fulminante meningitis que en dos días se lo llevó. De ese modo, la particular tradición genética de hijos únicos y varones que caracterizaba a la familia del Toro, quedó nuevamente restituida.
Ya anochecido, en la plazoleta de Los Rumores, Víctor terminaba así de relatarle a Dulce la memoria de su abuelo Alfonso a quién recordaba bien, pues murió cuando él tenía once años. Le recordaba, cuando él era aún un niño, como una persona de apariencia seria, grave, que con su solo presencia atraía la atención, hacia su semblante solemne. Pero de súbito, cuando más imponente parecía su expresión, su boca emprendía un vuelo ágil hacia el desenfado y la jovialidad más sinceros, y al poco nadie cerca de él era capaz de aguantar el contagio del agrado y la broma. Algo de aquello había heredado sin duda Víctor del Toro, esa habilidad para saltar de lo profundo, de lo grave a la magia del humor, la sonrisa y el ingenio, pensaba Dulce caminando a su lado de regreso a casa.
Aquellas larguísimas conversaciones con Víctor, las confidencias que habían compartido, en las que había descubierto el fondo tan vital y silenciosamente apasionado del abuelo de su marido, tenían ocasión en los lugares que él escogía como siempre por casualidad: el garaje de la calle Argote donde un impresionante Hispano Suiza en uso, impecablemente conservado por Víctor, dormía los recuerdos de sus viajes, el inicial desde París donde su padre lo compró para traerlo junto con Víctor a Sevilla, otros después por toda España que éste haría a su vez, años después, en compañía siempre de su hijo Carlos; otras conversaciones ocurrían en la biblioteca, una amplia estancia en la última planta de la casa, donde además de libros, Víctor el poeta, guardaba también en un aparador algunas botellas de vinos únicos, con las que gustaba acompañar sus lecturas; otras eran en el parque de María Luisa, en las tardes de otoño, donde Víctor le confesaba a Dulce su más honda frustración de escritor, la envidia que le tenía a don Ramón María por haber escrito, le decía a Dulce, el libro que a él le hubiese gustado escribir, que él hubiese debido escribir, de no haberse dedicado a la poesía: Las Sonatas, especialmente la de Otoño. Le hablaba Víctor, del alma convulsa y atribulada del marqués de Bradomín, en cuya pasión amorosa presentía él, la de Henri Frédéric Amiel, el otro seductor romántico y manipulador. Dulce escuchaba en silencio aquellas confesiones, segura de que quizás, esa quimera de Víctor, hubiese podido tener lugar, de no haberse dedicado a la poesía y de no haber tenido que destinar la mayor parte de su tiempo, a su profesión de agricultor. Entonces Víctor le aclaraba a ella que en realidad, él se sentía agricultor de versos y escritor de hileras de olivos; otras veces le hablaba sentados en alguna plazuela, como la de los Rumores según el nombre con que Dulce la bautizó, cuando Víctor le contó la historia de su abuelo don Alfonso del Toro Saselli.
En otra ocasión que Dulce recordaría toda su vida pues llegó a sentir con Víctor algo especial, un atardecer, en el que Rafael les había llamado desde el Mingrano para avisarles que esa noche se quedaría a dormir allí, Víctor le propuso a Dulce visitar la catedral del cante jondo, según él la había consagrado tiempo atrás: una taberna cerca de la Maestranza que a él le gustaba frecuentar, donde era habitual entre chatos y manzanilla, que alguien se atraviese por algún palo menor hasta que, más tarde, las botellas vacías de fino y manzanilla en un extremo de la barra, anunciaban la presencia inminente de la reina: la soleá. Esa tarde no tuvieron suerte y apenas encontraron parroquianos, de modo que nadie habría de complacer el interés que Víctor tenía en descubrirle a Dulce el milagro del cante espontáneo que en aquella pequeña taberna solía oficiarse con regularidad. En realidad, a Víctor tampoco le importó demasiado, pues el interés que en él se había despertado de transmitirle a aquella joven mujer menuda y hermosa, las confidencias que a nadie antes había podido relatar, las memorias y los recuerdos de su familia y de su propia vida, le hizo agradecer que el cante hubiese dejado sitio a la conversación, más o menos improvisada también. La invitó a sentarse en una mesa de madera vieja al fondo del local y pidió una botella bien fría de manzanilla y un plato de olivas guisadas. Allí, bajo una cabeza de toro, Dulce supo, de la voz grave y agradable de Víctor, el origen de la ganadería del Toro que fundó su abuela Olga y que Víctor vendió en el ochenta y dos, inmediatamente después de la muerte de su hijo Carlos, quien desde que era casi un adolescente había sabido llevarla con mucho acierto y con verdadera pasión hasta el día de su muerte. En aquel momento de la conversación, en aquel rincón apartado de la cantina, Víctor de repente, enmudeció y como ensimismado, rellenó los vasos con vino, y durante un buen rato, sin llegar a beber del suyo, permaneció callado mirando atentamente el fondo umbroso de la bodega. El silencio entre los dos, destacó los murmullos de una conversación al fondo de la barra, durante varios minutos. Al cabo, un gesto diminuto acalambró los labios de Víctor que en silencio, comenzó a llorar con pequeños espasmos de su pecho profundo.
Dulce tan solo vio llorar al patriarca de los del Toro una vez, justo en aquella ocasión, en aquel viejo tugurio de olores ácidos a mosto y uva blanca. Y se conmovió tanto de ver llorar a aquel hombre tan fuerte en su sensibilidad silenciosa, tan amante de la vida y tan capaz de cultivar las sensaciones con las que la disfrutaba, tan complaciente en rodear siempre a los suyos del afecto tranquilo y protector que necesitaran en cada momento, tan desapegado de su enorme fortuna de la que sin embargo se ocupaba con interés en cuidar y mantener con el único propósito de dejársela a los suyos, tan triste le pareció a Dulce esa tarde aquel caballero, que intuyó que probablemente, era la primera vez que hablaba de ello con alguien que podía comprender la verdadera profundidad de su tristeza oculta. Nadie debería ser condenado nunca, le decía, a sobrevivir a su propio hijo, la pena más dura que un ser humano haya de expiar en la vida. Su hijo Carlos, el regalo más grande que la vida le había dado y que había sido la causa del agradecimiento que juró mantener siempre hacia la mujer que se lo había entregado, había desaparecido en un accidente de sus vidas para siempre y él habría de continuar la suya, sin saber con qué fuerzas, pues debía estar agradecido por haberla podido disfrutar, durante los treinta y tres años que la compartió con él. Con un tono de voz algo más grave y nasal que les queda para siempre a los hombres que nunca han llorado tras hacerlo por primera vez, Dulce escuchó de Víctor, la última memoria de su hijo.
del libro «El manuscrito de Pitágoras» de Alvaro Fossi.